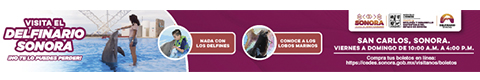Viajero sideral
Luis Rey Ballesteros López
“En las minas de sal de Salzburgo, se arroja a las profundidades abandonadas de la mina una rama de árbol despojada de sus hojas por el invierno; si se saca al cabo de dos o tres meses, está cubierta de cristales brillantes; las ramillas más diminutas, no más gruesas que la pata de un pajarillo, aparecen guarnecidas de infinitos diamantes, trémulos y deslumbradores; imposible reconocer la rama primitiva”. «Del amor»(1822). Autor: Stendhal (1783—1842)
El litoral entre Guaymas y Bahía Kino bordea las aguas del Mar Bermejo, uno de los más ricos y diversos del mundo, así constatado por el mismísimo Jacques-Yves Cousteau y, años más tarde, por su hijo, Jean Michel. Con el Alcyone como nave nodriza, junto a un equipo de buzos e investigadores, lo escudriñaron en múltiples inmersiones a puro aqualung, del cual, por cierto, el primero de ellos fue coinventor. También lo sobrevolaron mar adentro y mar afuera en helicóptero e hidroavión. Maravillado, Jacques lo llamó el mejor acuario del mundo.
Remontémonos al inicio de la primavera de 1963 en ese trecho de mar. Jesús Flores Ochoa, El Bicicleta,patrón del Goyo T., barco pesquero con matrícula y base en Guaymas, Sonora, vigila lances y maniobras para la captura de camarón. Es un avezado hombre de mar, encargado lo mismo del timón que de la supervisión del manejo de las artes de pesca.
Después de trolear todo el día, decide fondear la embarcación frente al Cerro Colorado, macizo pétreo de contorno labrado por golpes de mar, viento, sol inclemente y demás fuerzas de la naturaleza. Al caer la tarde, cuando apenas han terminado de lavar la cubierta, descabezar y enhielar camarón, llega el tiempo de cenar, lo hacen de prisa, pasando de inmediato a la cubierta, donde se distribuyen, en busca de un momento a solas. Se instala la oscuridad. Fuman, los tizones de sus cigarros se avivan con cada bocanada. Reina la quietud, acompasada por un viento susurrante, en cuchicheo con la proa que cabecea, recrudeciendo la melancolía de los tripulantes exhaustos por tantas jornadas ininterrumpidas a lomo de mar, ansiosos por recalar a Guaymas.
En una noche sin luna ni nubes, libre de cualquier contaminación lumínica por no haber ninguna ciudad cercana, las estrellas brillan en todo su esplendor. En lo que dura un parpadeo, una de ellas parece desprenderse, el baño de atmósfera la convierte en gran antorcha, se precipita a tierra vertiginosamente. Su trayectoria espejeada en el agua infunde drama y suspenso propios de un pequeño apocalipsis en ruta de colisión.
El desconcierto hace presa de los pescadores. Azorados, no saben si la bola de fuego caerá sobre ellos. En un santiamén, se escucha el estruendo aterrador de El Colorado recibiendo el impacto y la onda de choque … un fogonazo ilumina fugazmente el paisaje, como si de una escena adivinatoria se tratara. Sobreviene entonces el estallido sónico que desgarró el aire.
El sobrecogedor impacto desparrama cactáceas por doquier, muchísimos metros a la redonda. El olor a flora y fauna chamuscadas se mezcla con el aroma de tierra recién expuesta tras la formación de dos pequeños cráteres.
¡Los pescadores agradecen al cielo por haberles dispensado la vida en ese despliegue de pirotecnia sonora!
Una vez repuestos del pánico ensordecedor y enmudecedor a la vez, Isidoro Luna García (don Chilo), maquinista, junto con familiares a bordo: su padre, Rafael Luna González, su hermano Federico y su primo, Mario, memorizan el sitio de la caída del bólido que vieron desgajarse en el aire. Junto con otro de los pescadores se hacen el firme propósito de regresar por él al concluir la zafra camaronera. Hay poesía en la futura gesta: los Luna tendrán la misión de recuperar ese pedazo de universo.
Atestiguar el recorrido del viajero sideral, el desgajamiento frente a sus propios ojos, sentir sus vidas amenazadas, mirar el impacto, escuchar sus distintos sonidos es una combinación que muy pocas personas han podido vivir. Por si fuera poco, se suma a los elementos el escenario de ese mar inspirador, sortilegio de sueños efervescentes de filibusteros que los pagaron incluso con su vida. Frente a él, la costa desértica con su enigmático ocre rojizo encierra tanto mineral que emite su propio canto de sirenas.
Simbolismos como el deseo de ir en pos de una estrella, buscar la olla de oro al otro lado del arcoíris, unir lo tangible e intangible en esta corta vida, contribuyen a explicar el anhelo de recuperar esa roca desprendida del espacio profundo. La aventura de encontrarla es conexión lúdica del niño con el adulto expuesto a las durezas en cubierta, embargado por la recurrente nostalgia y pendientes de la vida en tierra, mientras hace frente a los peligros y acechanzas del mar.
Iniciando la veda, se ponen manos a la obra. La logística para ello involucra el uso de cadenas, palas, picos, cuerdas, incluso la renta de un par de mulas a los dueños de un rancho cercano al lugar de la búsqueda. Antes de eso, se topan con una mina abandonada, nada extraño en tantos parajes de la geografía e historia sonorenses.
Llegados al sitio de destino, el terreno escarpado y resbaloso obliga a escalar con extrema lentitud el Colorado y sus inmediaciones. Después de peinar un buen rato el área, los latidos se les desbocan al mirar un par de cavidades profundas en el caliche… ¡alojan sendos pedazos de meteorito!
El tripulante no consanguíneo se queda con uno de ellos. De su destino se perdió toda información. El otro es llevado a casa de don Chilo, donde permanece hasta la fecha. Sabedores de que Rafael, el patriarca, gusta de observar el cielo con su telescopio, a todos les parece que le toca conservar el meteorito justamente en la casa antes mencionada, donde él también vivía.
─ Oiga, padre, hasta parece que usted lo estuvo invocando de tanto explorar el cielo por las noches con su telescopio desde el techo de la casa – dijo Isidoro.
─ Sí, se me figura que el universo le mandó esto como regalo a su curiosidad de andarle buscando sus secretos – respondió Federico.
─ Mario secundó el comentario: no hombre, otro poco y nos cae encima esta respuesta del cielo, ja, ja, ja.
─ Yo lo que quiero es que sea un símbolo de la familia, que pase entre generaciones – comentó Rafael.
Así será, papa, siempre lo tendremos en la casa, como recuerdo de esta aventura de mar, tierra y cielo – dijo Chilo, con el tono firme de quien sabe que está sellando un pacto.
El hallazgo y recuperación fueron motivo de un reportaje en El Imparcial, periódico de amplia circulación en el Estado de Sonora. La publicación dio paso a una serie de eventos y personajes. El objeto fue sometido a tajos para análisis de composición. A eso le seguirían ofertas de toda índole que no fructificaron, exhibiciones por comodato en un museo (Marco Russek) que a la postre terminaría inundado por el Huracán Jimena. «Venga por su meteorito, el agua se tragó hasta la vitrina». Hubo quien le ofreció un hueso de dinosaurio y cien mil pesos de los de antes. A pesar de la tentadora oferta “no se hizo la machaca”, como lo señala nuestro pescador.
Don Chilo ve pasar la vida desde su poltrona en el porche de su casa. Rompiendo la hilación narrativa da paso a recuerdos de su infancia. Quizás la frenética arribazón de los pajaritos, pececillos endémicos de su puerto natal, Mazatlán, con sus centelleantes brillos al revolverse en el agua, fue presagio, acaso señuelo de lo que sería su futuro como curtido hombre de mar en Guaymas, previa escala de vida en Cócorit.
Niños como él –me cuenta– aprendieron a nadar por pura supervivencia; eran aventados al agua, esperando que se las arreglaran para flotar y regresar a tierra. Así como hay ley de la selva, el mar tiene las suyas.
En las brumas de su memoria, a manera de faro, brotan las notas de «Luces en el puerto», (https://www.youtube.com/watch?v=Gl0QpIQYt6E) rúbrica de «Atardecer en el puerto», programa diario de la XEDR de Guaymas, coincidente con el crepúsculo y tantos momentos de recalar o zarpar. Un sinfín de recuerdos lo inundan al escucharla. No en vano el mar es música donde el alma se frota y vibra con los elementos. Atardeceres imantados de aire yodado calan para siempre, acariciantes y desgarradores a la vez.
«No se imagina las corretizas que nos pegaban los nortes. A veces el mal tiempo nos daba una pela, desde Ensenada hasta que por fin entrábamos al Golfo. Ay, Diosito, no nos la acabábamos. Sentía uno que iba a terminar siendo comida para los tiburones».
Al preguntarle qué significa para él este fragmento de un desconocido confín del universo, responde: «Buenos recuerdos… un regalo del cielo para mi triste vida…un recuerdo del abuelito, cuando haya partido de este mundo».
Para enmarcar el sello más característico de su generación, refiriéndose a don Domingo, mi padre, su vecino y amigo, menciona: «su papá y yo pertenecemos a una generación que nació trabajando». Así lo hicieron ambos hasta una edad avanzada, como prototipos perfectos de la llamada generación silenciosa.
Minerva, segunda hija de Don Chilo, al preguntarle qué sentiría su familia si ya no tuviera el meteorito, responde: «sería un desprendimiento doloroso, es un miembro más de la familia».
Extraña paradoja, el objeto sideral se desprendió del cielo para prenderse en el seno de una familia porteña, después de horadar el espacio hasta poner fin a su errancia. Así, un fragmento del universo puede llegar a ser el muestreo de su contenido más sólido y suave a la vez al fundirse con el alma humana, convirtiéndose en lo que Stendhal, filósofo del amor, hubiera podido definir como una perfecta roca cristalizada.
El esforzado hombre de mar vio el final de sus días terrenales a inicios del 2022. Se fue diluyendo como estela de meteorito con destino a la eternidad. Recordarlo es imaginar un mensaje escrito en un viejo, ajado pergamino, inserto en una legendaria botella lanzada al mar.
«Hijo, tú que escribes, deberías platicar con Don Chilo, mi vecino… tiene un meteorito recogido de un cerro junto al mar». Don Domingo, autor de esa frase y del interés por escribir esta crónica partió de este plano terrenal en octubre, también del 2022. Su poltrona y la de Don Chilo alojan sus presencias vespertinas. Evocan a dos viejos vecinos y amigos cuyas miradas solían ausentarse de este mundo; lo alternaban con otro conformado por sus frecuentes recorridos a través de sus propios recuerdos.
Cuando visité a don Chilo por primera ocasión, sentí que me estaba esperando desde hacía mucho tiempo. ¿Eres hijo de Mingo y escribes? Ahorita te muestro el meteorito y te platico la historia. Es mi orgullo. Por cierto, aquí tengo un pedacito con un aro, listo para ponerlo en una cadenita o correa. Es el último que me queda de los que cayeron junto con la roca madre.
Fue como si me lo hubiera estado guardando, en prenda y confianza de que este escrito vería la luz. Lo hace 60 años después del hallazgo, cuando revientan las flores de jacaranda anunciando la inminente llegada de la primavera de 2023. Conservo con cariño este recuerdo material de la fusión del universo con el azar y el afanoso trajinar de los pescadores del Mar Bermejo.
¡Suawaka, suawaka, suawakaaaa! Algo así exclamarían los originarios yaquis, refiriéndose al avistamiento de un gran aerolito. La fugacidad de dos largas vidas –de la vida humana en general– queda reflejada en una roca metálica que al día de hoy sigue esparciendo un reguero de letras y sentimientos.