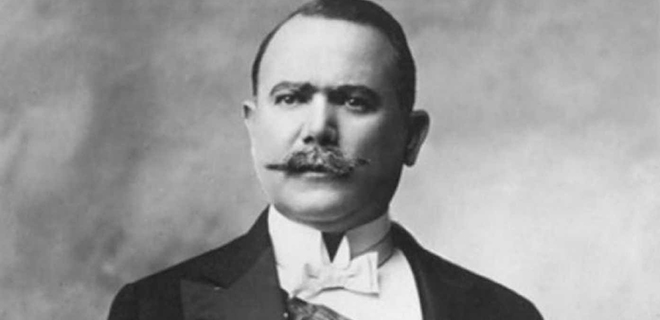
La ruptura del Grupo Sonora y la tragedia de Álvaro Obregón
Feb. 18.- No estaría completa la reseña del libro del doctor Ignacio Almada Bay sobre Álvaro Obregón, si no comentamos los episodios trágicos que marcaron la ruptura del llamado grupo Sonora, que encabezó el caudillo sonorense, mismos que empañaron su imagen histórica. Almada aborda también en su obra con abundante información estos episodios sin intentar condenar ni exculpar a nadie como el mismo lo explica.
En lo personal, he aprendido mucho de este trabajo que, como dije en la primera nota, recoge amplia información documental que nos permite tener un mayor contexto para ubicar al caudillo sonorense en el lugar que -a juicio del lector- le debe corresponder en la historia.
Hemos sabido por la historia oficial que al concluir la revolución mexicana se consolidó un grupo político conformado inicialmente por militares sonorenses que se articularon alrededor de la figura de Álvaro Obregón y tuvieron gran influencia en la política nacional durante la década de los veinte y principios de los treinta del siglo pasado. En ese periodo de la historia llegaron a ser presidentes de la república los personajes cuyas estatuas podemos ver en el boulevard Rodríguez y el edificio del museo y biblioteca de la UNISON en Hermosillo: Adolfo de La Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Abelardo L. Rodríguez.
Después de ellos ningún otro sonorense ha llegado a ser presidente de la República. El que quizá estuvo cerca fue Luis Donaldo Colosio, pero -como sabemos- fue asesinado cuando apenas estaba en campaña.
El llamado Grupo Sonora se articuló en el ejército y de ahí pasaron a la política en los tiempos en que ésta fue dominada por lo generales. Primero fue Obregón y luego Calles quienes podríamos identificar como la columna vertebral de ese grupo que fue compacto al principio, pero luego se resquebrajó al ser incapaces de procesar en paz las sucesiones presidenciales.
De acuerdo con la información que nos presenta Almada, se pueden identificar dos momentos en los que se produjo la ruptura entre los integrantes de este grupo, misma que -a la postre- influiría en la tragedia del general Obregón. Ambos momentos están relacionados con las sucesiones presidenciales de 1923-24 y 1927-28.
Adolfo de La Huerta fue el secretario de Hacienda durante el sexenio de Obregón (1920-1924) y tuvo bajo su responsabilidad la nada fácil tarea de conseguir y administrar los recursos para iniciar la reconstrucción del país después de la revolución mexicana. Aspiró a ser el sucesor de Obregón, pero éste se inclinó por Plutarco Elías Calles que era secretario de Gobernación.
De La Huerta renunció a la secretaría de Hacienda en septiembre de 1923 sin consultar al presidente Obregón. Lanzó su candidatura en octubre por el Partido Nacional Cooperativista (PNC) que fue uno de los tres que constituyeron la alianza que apoyó a Obregón en su pasada elección. Las contradicciones se agudizaron y en diciembre de ese mismo año se produjo lo que conocemos como la rebelión delahuertista.
Muchos de los generales del ejército que habían acompañado a Obregón en la campaña del noroeste y en el Ejército de Operaciones que enfrentó y derrotó a Francisco Villa en las batallas del Bajío, entre ellos Manuel M. Diéguez, Fortunato Maycotte y Salvador Alvarado, apoyaron a Adolfo De la Huerta y se sumaron a la rebelión.
La respuesta de Obregón fue contundente y brutal.
En pocos meses, sofocó la rebelión y ordenó que los generales rebeldes fueran sometidos a juicios sumarios y fusilados de inmediato en los lugares donde fuesen capturados. Así acabaron sus vidas los tres personajes mencionados y decenas de otros jefes y oficiales rebeldes.
Manuel M. Diéguez fue fusilado el 21 de abril de 1924 en Tuxtla Gutiérrez; Fortunato Maycotte el 14 de mayo en Oaxaca; y Salvador Alvarado el 9 de junio en los límites de Tabasco y Chiapas. Se trató de una verdadera purga en el ejército. De La Huerta pudo salvar la vida porque alcanzó la frontera y se refugió en los Estados Unidos.
Los generales rebeldes recibieron el trato de traidores y fueron fusilados sin ninguna otra consideración. De esta manera, se decidió la sucesión de 1924 a favor de Plutarco Elías Calles, pero a costa de romper al otrora grupo compacto de sonorenses.
El segundo momento de la ruptura se produjo en la siguiente sucesión. Obregón decidió postularse de nuevo para ser presidente de la república violando el precepto maderista de la no reelección, lo que ocasionó un conjunto de protestas por parte de clubes y partidos antirreeleccionistas.
El general Francisco R. Serrano (sinaloense) fue postulado por una coalición de estos partidos, y el general Arnulfo R. Gómez (de Navojoa) hizo lo propio por el Partido Nacional Antirreeleccionista. Ambos opositores a la candidatura de Obregón que a su vez fue postulado por el Partido Liberal Constitucionalista.
El desenlace de esta confrontación fue también violento y brutal: el asesinato de los otros dos candidatos antirreeleccionistas y, posterior a las elecciones, una vez siendo el candidato ganador, del propio Obregón.
El 3 de octubre de 1927 fue asesinado Serrano en lo que se conoce como la matanza de Huitzilac (Morelos); y el 6 de noviembre de ese mismo año fue ejecutado Gómez, ambos eventos perpetrados por el cuerpo de guardias presidenciales del presidente Calles.
Apenas unos meses después, el 17 de julio de 1928, fue asesinado Obregón por José de León Toral, en un acto planeado por un grupo cristero llamado Liga Nacional por la Defensa de la Libertad Religiosa (LNDLR).
En ese grupo habían participado desde tiempo atrás la Madre Conchita y varios miembros de la familia del padre Miguel Agustín Pro, quienes también habían organizado antes un atentado contra la vida de Obregón en noviembre de 1927.
El padre Pro y su hermano Humberto fueron fusilados en compañía de dos personas más (Luis Segura Vilchis y Juan Tirado), a causa de dicho atentado. Según fuentes que cita el Dr. Almada, ahí se firmó la sentencia de muerte de Obregón que concretaría este mismo grupo a manos de León Toral unos meses más tarde.
De todo este convulsionado proceso emergió la figura de Calles como «jefe Máximo» de la revolución mexicana, quien luego fundaría el Partido Nacional Revolucionario (PNR) en un intento por canalizar las disputas por la vía electoral, aunque asegurándose de ser siempre ellos los ganadores.
El final del llamado Grupo Sonora se produjo cuando Cárdenas expulsó del país a Calles y corporativizó a las masas, incluyendo al ejército, bajo el manto de un partido hegemónico que luego conformó (bajo la nomenclatura posterior del PRM y luego PRI), lo que Vargas Llosa identificaría décadas más tarde como la dictadura perfecta.
El desenlace violento de esta lucha por el poder que marcó el final del Grupo Sonora es quizá, junto a la decisión de Obregón de competir nuevamente por la presidencia de la república, los hechos que marcaron la sombra con la que la historia marcó al caudillo sonorense.
Sin embargo, también quedan para la historia los hechos que durante esa época sentaron los cimientos del México posrevolucionario: recuperar -con tropiezos- la vida institucional, lograr el reconocimiento del gobierno de México por parte de los Estados Unidos y con el lograr el acceso a créditos internacionales para iniciar la reconstrucción; la creación del Banco de México; y controlar los cacicazgos regionales, entre muchos otros elementos.
La virtud del libro de Almada, como él mismo lo explica, no es exculpar ni juzgar a nadie, solo exponer los hechos completos tal como las fuentes lo indican, el juicio que la historia debe tener del Álvaro Obregón queda a cargo de los lectores.
Por Manuel Valenzuela V.
Información de: www.uniradiosonora.com



