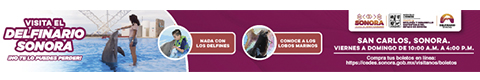“Tuve el mundo a mis pies y ahora soy un meritorio”: cuando una tragedia casi destrozó la carrera de Michael Jordan
ESPECIAL, dic. 13.- Ocurrió el 6 de octubre de 1993. David Aldridge, de The Athletic, lo recuerda como una de las grandes conmociones de la historia del deporte. Michael Jordan, un atleta de 30 años, en plenitud de facultades, colgaba las botas tras nueve temporadas de excepcional desempeño en la NBA, con tres títulos en el zurrón y el recuerdo en la retina del alto nivel exhibido en su última serie final, contra los Phoenix Suns. ¿Las razones? Había dejado de disfrutar con el juego. Tal y como explica Jordan Greer en Sporting News, aquella tarde de octubre Jordan se sentó “ante una horda de conmocionados reporteros” para contarles que el baloncesto profesional implicaba un nivel de exigencia tan alto que, sencillamente, no era posible asumirlo sin una motivación adecuada.
Además, no soportaba la fama. Se le hacía insufrible sentirse objeto de adoración, no tener intimidad, verse obligado a dedicar una parte sustancial de su ocio a posar con aficionados o firmar autógrafos. Jordan aceptó preguntas y se condujo con la prensa echando mano del “carisma, la sensatez, el sentido del humor y los ocasionales arrebatos de ira, arrogancia y mezquindad” a los que los tenía acostumbrados. Con lágrimas en los ojos, afirmó estar orgulloso de que su padre hubiese podido presenciar en directo su último partido. En aquella comparecencia, Jordan deslizó por vez primera un detalle que por entonces no fue tomado del todo en serio: buscaba nuevos retos deportivos y se estaba planteando debutar en las grandes ligas de béisbol, el deporte que había practicado de niño, a instigación de su padre, antes de acabar optando por el baloncesto.
Los Bulls se vieron obligados a reorganizarse de manera acelerada muy poco antes del arranque de su primera temporada sin Jordan. El equipo parecía asomarse a una larga travesía del desierto, pero la súbita deserción del solista activó al resto de la orquesta. Bajo el liderazgo “democrático” de Scottie Pippen (que, solo hoy lo sabemos, detestaba a Jordan por su liderazgo aplastante, sus suspicacias y sus arrebatos) los Bulls florecieron contra todo pronóstico.
Mientras todo esto sucedía en Chicago, el desertor, según explica Greer, empezaba a constatar que la vida lejos de la cúspide no resultaba tan idílica como había imaginado. En abril de 1994, en una ya legendaria entrevista con Ira Berkow, de The New York Times, Jordan reconocía por vez primera que echaba de menos el deporte de alta competición. Estaba entrenando con los Birmingham Barons, filial de los White Sox de Chicago en una de las ligas menores de béisbol, y ya tenía asumido que su excepcional capacidad para jugar a baloncesto tal vez no era del todo extrapolable a otros deportes.
“Tío, creo que nos hemos cargado al padre de Michael Jordan”
“Durante años, tuve el mundo a mis pies. Ahora no soy más que un meritorio de 30 años que intenta abrirse paso, con modestia, en una competición profesional que aún no sabe si le viene grande”. Su debut en la Southern League había sido tan decepcionante que, de acuerdo con el equipo técnico de los Barons, acordó seguir entrenando sin competir hasta que estuviese “verdaderamente preparado”. Pero eso momento no llegaba. La entrevista con Berkow, además, fue el primer síntoma inequívoco de que Jordan no había sido del todo sincero sobre las verdaderas razones de su retirada de la NBA seis meses antes.
Jordan, en realidad, padecía una severa depresión no diagnosticada desde el fallecimiento de su padre en julio de 1993. Ni siquiera tuvo tiempo de procesar el duelo: acababa de proclamarse campeón por tercera vez y tenía múltiples compromisos publicitarios que no quiso aplazar. James Jordan Sr. fue asesinado mientras dormía en su coche en un área de descanso de Lumberton, en Carolina del Norte, tras una larga jornada jugando a golf. Tenía 56 años. Dos adolescentes, Daniel Green y Larry Martin Demery, le dispararon para robarle el flamante Lexus SC400 de 50.000 dólares que su hijo Michael acababa de regalarle.
Al volante del vehículo, los asesinos se dirigieron a una zona pantanosa en la que abandonaron el cadáver. Mientras repasaban la documentación del finado, Demery fue el primero en darse cuenta de algo que les resultó inquietante: “Tío, creo que nos hemos cargado al padre de Michael Jordan”. El dúo homicida fue localizado muy poco después, tras realizar una serie de llamadas con el teléfono de la víctima.
En su entrevista en el campo de entrenamiento de los Barons, Jordan confesaba a Berkow que probar suerte en el béisbol no era más que un homenaje póstumo a su padre: “Era su deporte preferido. Cuando yo era niño y vivíamos en Wilmington, pasamos muchísimas horas juntos en nuestro patio trasero, practicando con el bate y con los guantes”. Michael alternó ambos deportes hasta los 17 años, aunque en torno a los 14, cuando se convirtió en el alero titular del equipo de su instituto, el Emsley A. Laney de Wilmington, ya había quedado claro que lo suyo era el baloncesto.
En 1990, siempre según el propio Jordan contó a Berkow, su padre, al detectar que estaba atravesando una crisis de motivación, le sugirió que siguiese el ejemplo de un par de atletas legendarios, Bo Jackson y Deion Sanders, y practicase dos deportes profesionales a la vez. A Michael aquel proyecto no le resultó realista: tenía un contrato de cuatro años con los Bulls, estaba cobrando un sueldo multimillonario y se esperaba de él que hiciese campeón a su equipo. Pero tomó buena nota de lo esencial: su padre, la persona más influyente en su vida, seguía queriendo que jugase a béisbol.
Cuando ese viejo sueño se hizo por fin realidad, pero transformado en una frustrante pesadilla, Jordan perseveró, según explicaba, recurriendo a diálogos mentales con su progenitor: “Él me dice que lo siga intentando. Que no importa lo que piensen la prensa o los aficionados. Que se burlen de mí, que piensen que lo que estoy intentando es ridículo, forma parte del juego. No tengo por qué demostrarles nada. Esto es algo entre mi padre y yo”.
Jordan pudo perseverar gracias a la generosidad (o el agudo sentido del negocio) de Jerry Reinsdorf, propietario tanto de los Bulls como de los White Sox. Cuando Jordan se sentó con Reinsdorf, pocos días antes de su rueda de prensa de octubre del 93, para agradecerle su confianza y anunciarle que dejaba la NBA, el magnate le ofreció la posibilidad de enrolarse en los White Sox conservando el sueldo pactado con los Bulls.
Aunque Reinsdorf veía poco probable que Jordan acabase convirtiéndose en una súper estrella del bate, le pareció un buen negocio mantenerle en nómina mientras siguiese siendo no solo el deportista, sino la persona más célebre del planeta. Eddie Einhorn, uno de los principales socios de Reinsdorf, se mostró de acuerdo con la decisión, ruinosa desde un punto de vista económico. Einhorn tenía la teoría de que Jordan se estaba imponiendo una especie de irracional penitencia por la muerte de su padre, al que sentía que no había llorado lo suficiente: “Se le pasará. Volverá a jugar a baloncesto. Y, cuando lo haga, nosotros estaremos ahí, esperándolo”.
Hagan juego señores, el mundo está en la mesa
Sam Quinn, de CBS Sports, apunta a que existía otra razón, aún más incómoda, para el errático comportamiento exhibido por Jordan en ese crucial 1993. El jugador había desarrollado una adicción al juego que llevaba incubándose desde sus años de instituto y había acabado convirtiéndose en un verdadero problema. El propio interesado lo confirmó en el sexto capítulo de su serie documental The Last Dance.
Ya en sus años en la Universidad de Carolina del Norte, Jordan adquirió el hábito de apostar gran parte del dinero que le daba su madre en partidas de billar o de dardos. Más tarde, convertido ya en el deportista mejor pagado del planeta, empezó a jugarse cantidades “obscenas” en partidas de póker con periodistas de su círculo como Sam Smith o Lacy Banks. Se embarcaba en múltiples apuestas con el personal de seguridad de los Bulls, con miembros de la directiva e incluso con compañeros de equipo e integrantes del cuerpo técnico.
Pippen recordaba años después que la mejor manera de congraciarse con Jordan, un tipo con encanto personal, pero de carácter difícil, era apostar con él y, a ser posible, perder, porque a Jordan le encantaba tener deudores, pero detestaba las deudas. La adicción al juego le acompañó hasta el final de su carrera (Quinn afirma que, ya en 2001, “arruinó” al rookie adolescente Kwame Brown en su etapa en los Washington Wizards, hasta el punto que los padres del muchacho se dirigieron al club para que intercediese por él ante un inflexible Jordan, que pretendía cobrarle hasta el último centavo), pero todo indica a que tocó techo en torno a ese fatídico 1993 en que casi todo en su vida se vino abajo.
En febrero, el baloncestista tuvo que prestar testimonio en un juicio contra el traficante de drogas James Silm Bowler, en cuyo poder se encontró un cheque de 57.000 dólares con la firma de Jordan. Michael reconoció ante el juez que se trataba del pago de una deuda de juego. Dos meses después, en mayo, un periodista deportivo, Richard Esquinas, publicó un libro sobre su propia ludopatía en el que afirmaba que Jordan y él llevaban varios años jugando juntos a golf y apostando cantidades cada vez más sustanciosas. Según el relato de Esquinas, el número 23 de los Chicago Bulls había llegado a deberle más de un millón de dólares y se resistía a pagárselos. Quería doblar la apuesta.
Jordan afirmó que aquello no eran más que patrañas difundidas por un oportunista con afán de notoriedad, pero acabó llegando a un acuerdo privado para pagarle 300.000 dólares a Encinas y cancelar así la deuda. Por entonces, se rumoreó que la misteriosa lesión que mantuvo a Michael apartado de las canchas poco antes de que arrancasen los play off había sido, en realidad, una sanción encubierta urdida por el alto comisario de la NBA, David Silver, que quiso darle un toque de atención, pero sin perjudicar su imagen.
Una secuela que superó al original
El fin de la historia es bien conocido. Los prometedores Bulls del mejor Pippen no fueron capaces de proclamarse campeones en su primera temporada sin Jordan. Compitieron al límite, pero fueron derrotados por los New York Knicks de Patrick Ewing en una agónica semifinal de la Conferencia Este.
La temporada siguiente se produjo un alarmante descenso en su rendimiento y empezó a rumorearse que Jerry Reinsdorf estaba intentando convencer a Jordan de que abandonase de una vez por todas su absurdo sueño de triunfar en el béisbol y sus conversaciones con su padre muerto para volver al equipo y sacarlo del pozo. La noticia que todo el mundo esperaba se produjo en mayo de 1995. Jordan hizo público un escueto comunicado, una obra de arte del marketing deportivo: “I’m back” (”He vuelto”).
Se puso a las órdenes de su antiguo patrón, Phil Jackson, y se condujo el resto de la temporada con una desconcertante humildad, respetando incluso las nuevas jerarquías que se habían consolidando en el equipo, elogiando “la profesionalidad y el compromiso” de Scottie Pippen y el “enorme talento” de Toni Kukoc. Esa temporada no sonó la flauta. Un Jordan no del todo en forma no fue suficiente para recuperar la inercia positiva. El equipo volvió a caer en la segunda ronda del play off, esta vez ante los rutilantes Orlando Magic en los que un veterano de los Bulls, Horace Grant, había encontrado acomodo.
Pero Jordan volvió por sus fueros en el curso 1995-96. Se despojó del disfraz de falso humilde, recuperó la voracidad y el instinto asesino, volvió a poner a todo el equipo, incluidos Pippen y Kukoc, a su servicio. Así inició sus años de hierro, en los que obtuvo tres títulos más y se consolidó como el mejor deportista del siglo XX con permiso de Muhammad Ali.
La selección brasileña fútbol no pudo ser campeona del mundo sin Pelé en 1974 y los Bulls de Pippen no pudieron, en 1994, escalar el Everest sin llevar en su cordada a Michael Jordan. Sí disfrutaron poco después, para inmensa suerte de los adicionados al deporte, de un espléndido Jordan después de Jordan. Después de la adicción al juego, de la depresión larvada, del béisbol, de las curas de humildad y de las voces del padre muerto resonando en su cabeza, Jordan volvió a ser la mejor versión de Jordan. Y Pippen siguió engordando su palmarés. Aunque fuese pagando un cruel peaje: asumir de nuevo el papel de escudero eterno del hombre al que detestaba.
Por Miquel Echarri
elpais.com