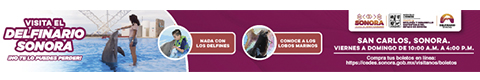San Luis Río Colorado, un laboratorio de calor extremo entre el desierto y la frontera de Arizona
ESPECIAL, jul. 15.- El aire se espesa en este punto de la frontera. Los cuerpos están empapados de sudor; el viento es denso como el humo caliente de las fábricas; el sol, un perdigón de plomo al rojo vivo con rayos que caen como latigazos sobre las cabezas de los que tienen la mala suerte de estar en la calle: los jornaleros que trabajan los campos regados por el Río Colorado y los migrantes que se refugian bajo los árboles de la plaza mientras esperan el momento adecuado para saltar “al otro lado”: de cruzar esa línea de metal color marrón oxidado que separa los desiertos de Sonora y Arizona, México y Estados Unidos.
San Luis Río Colorado es, históricamente, el pueblo más caliente de México. El desierto, la frontera y el calor marcan su día a día. Es difícil descifrar cuál de los tres elementos pesa más en su espíritu mestizo, aunque estos días el calor es, sin duda, el más notable. En un verano en el que las sucesivas olas de altas temperaturas se han ensañado con el país, las máximas aquí rozan los 50º. Históricamente, el día en el que el municipio de Sonora más se pareció a la idea humana del infierno fue el 6 de julio de 1966: 58,5%, según el Servicio Meteorológico Nacional.
San Luis puede usarse como un laboratorio al aire libre de la vida bajo el calor extremo. El ejemplo en la tierra de esas distopías postapocalípticas a lo Mad Max: paisajes amarillos y desérticos, suelos agrietados, viento como salido de un tubo de escape y un clima invivible para quien no ha crecido aquí. Un futuro no tan distante para el resto del planeta, alerta Pablo Montaño, experto de la ONG Conexiones Climáticas. El calentamiento global desencadenado por la acción humana está provocando fenómenos meteorológicos extremos cada vez más fuertes y frecuentes, como El Niño, un aumento de la temperatura del océano Pacífico con consecuencias globales. La primera semana de julio se batió en dos ocasiones el récord de temperatura media mundial más alta, una cifra que ahora se encuentra en más de 17º. “Hemos entrado en territorio desconocido”, alertó el Servicio de Cambio Climático de Copernicus. “Estamos asomándonos por una ventana a lo que va a venir: cómo vamos a lidiar con el planeta, cómo va a cambiar nuestra interacción con el entorno, nuestra forma de vida. Este momento es una advertencia”, remata Montaño.
Un día bajo el sol
Amanece sobre San Luis. Armando se apoya en la pared de su casa mientras ve el sol salir del otro lado de la frontera. Los rayos se cuelan entre los barrotes. Hay ropa enganchada en el alambre de espino, los restos de algún salto. Él nació aquí hace 65 años, aunque durante mucho tiempo trabajó “al otro lado”, como campesino en los campos de lechuga. Parece tener una enfermedad respiratoria: habla con dificultad y su voz es ronca y entrecortada, pero aun así pide un cigarro. Este es el único momento del día en que se asoma a la calle, excepto esas noches en las que el calor hace de su vivienda un horno y prefiere echarse a dormir en el porche. “Con el calor me meto, antes iba al parque, pero ahorita no, aquí me quedo”. Los coches empiezan a acumularse a la espera de cruzar a Estados Unidos. Hay 33º.
Cuatro mujeres ya jubiladas en ropa de deporte caminan por un parque en la otra punta del pueblo. Son las siete de la mañana, la única hora del día en la que pueden hacer ejercicio sin que el calor sea un riesgo. El termómetro sube a cada minuto y ellas se refrescan en un aspersor entre risas, antes de retirarse a casa. “Si no tenemos nada que hacer en la calle, hasta las seis no volvemos a salir”. Ellas pueden permitirse pasar el día a resguardo, entre el aire acondicionado y baños de agua fría. Para los que no tienen ese mínimo privilegio, resistir la temperatura se convierte en una cuestión de supervivencia.
Pocos kilómetros más allá, el asfalto da paso a anchas avenidas de polvo. Un canal de agua sucio separa el último barrio de un vertedero que es a la vez un poblado de casas levantadas con desechos, sin agua corriente ni luz. No hay una sola sombra. La imagen es una postal de la pobreza más absoluta: el desierto, el polvo, las chabolas, la ropa raída, los perros callejeros, la basura. Son las ocho de la mañana y los pepenadores arrastran sus carros hacia las montañas de desperdicios para rescatar latas y otros restos que luego vender a dos pesos el kilo.
Todo lo que se ve del rostro de Perla (50 años) son unos ojos claros que clava en el suelo. La gorra y una camiseta enredada —que luego empapará para aguantar el calor— le tapan la cara.
—Aquí la gente todo el día está ahí trabajando aunque haga mucho calor, ¿qué vamos a hacer? En la parte caliente [del basurero] se ha muerto gente, este año unos ocho.
Las partes calientes a las que se refiere Perla son las zonas del vertedero en las que hay pequeños incendios que consumen la basura bajo las piras de desperdicios. A las temperaturas de casi 50º hay que sumarle el fuego y el trabajo físico al sol para tratar de entender, aunque sea remotamente, cómo es ganarse la vida recogiendo latas en este infierno con la única protección de una camiseta mojada alrededor de la cara.
—Yo trabajaba pa’l L.A. Times, allá, al otro lado.
A Mario Suárez la cara se le ilumina cuando ve la cámara del fotógrafo, aunque sus días como empleado en las imprentas del periódico californiano quedan lejos. Ahora carga a sus espaldas un carrito con helados y hielo a través del vertedero. Cuando se le pregunta cómo lleva el calor, solo señala su camiseta: azul, vieja y empapada en sudor del cuello a la cintura. El reloj hace poco que pasa de las ocho de la mañana y los 40º cada vez están más cerca.
El puesto callejero de tacos de Patricia Mercado (26 años) —un toldo, neveras portátiles y una mesa plegable— está pegado a la pared de su casa, en una de las avenidas principales frente a dos colegios ahora vacíos por las vacaciones de verano. A las 10 de la mañana, ella es el único alma en esta calle sin sombras. “Abrimos desde las seis hasta las once, después hace demasiado calor y ponemos en riesgo la comida”, explica. El calor seco es algo inherente a San Luis, añade, aunque dice que últimamente se nota el calentamiento global: antes, podían llegar a los 40 grados fácilmente. Ahora, es raro el día en que no los superan.
San Luis se vuelve un pueblo fantasma entre las once de la mañana y las seis de la tarde. Nadie camina por las calles sin sombra y el único rastro de humanidad se intuye tras los cristales tintados de los coches. Hasta el puesto fronterizo parece vaciarse. El calor es tan denso que parece una fuerza semi sólida, una especie de gas sofocante que impide moverse con soltura.
San Luis es tierra de migrantes: de personas que tratan de llegar al norte y de las que tuvieron la mala suerte de darse de bruces con la Border Patrol y acaban de ser deportadas. Muchos se refugian y malviven entre los bancos, el césped y los árboles de la plaza del pueblo. Son las cuatro de la tarde y ya hay 43º. Un jardinero municipal acaba de encender los aspersores. Un par de hombres empapan sus sombreros y se los vuelven a poner. Otros se bañan de pies a cabeza.
Con las gotas que trae la brisa, María se siente “como en la playita” en Oaxaca, su tierra natal. Su historia es un decálogo de todo lo que está mal en México: su hermano fue asesinado: su hermana, violada; ella es madre soltera de cuatro hijas y tuvo que emigrar al norte. Lleva cuatro años en San Luis y aún no ha podido cruzar al otro lado. El año pasado, en estas fechas, estuvo a punto de morir en el desierto. Se enganchó saltando la valla. Empezó a pensar que el calor iba a matarla. Cuando consiguió desengancharse, volvió sobre sus pasos y ahora intenta llegar a Estados Unidos por la vía legal, una opción que de momento le ha dado los mismos resultados que la ilegal, pero sin el riesgo de una muerte anónima en el desierto. Mientras tanto, renta un cuarto pequeño y sin mucha ventilación con el dinero que consigue en trabajos de jornalera de tanto en tanto, espera sin mucha confianza los papeles y pasa sus días en el limbo de la plaza, sin nada que hacer más que mirar los aspersores:
—Qué injusticia por ser pobre.
Como María, las historias de los habitantes de la plaza son documentales dramáticos a la espera de ser rodados, pedazos de vidas olvidadas que ahora se cocinan a fuego lento bajo un sol de 44º. Está Francisco, que cruzó de ilegal cuando solo era un niño, vivió siempre en Sacramento y hace una década fue deportado. Tiene 60 años y desde entonces busca la manera de regresar y volver a ver a sus hijos, nacidos en California y, por tanto, ciudadanos estadounidenses. O un hombre de Guanajuato que después de varios encuentros con la patrulla fronteriza se ha dado por vencido, intenta recaudar el dinero suficiente para un autobús a su pueblo y recomienda a quien le escuche “no cruzar pa’l otro lado con este tiempo, se puede perder la vida, el desierto está peligroso”.
Las horas pasan y a medida que cae el sol en las calles vuelve a verse vida. Para las ocho de la tarde muchos trabajadores regresan al campo. Benito González (37 años) es un jornalero de Puebla que lleva un año aquí porque los sueldos son más altos. Vive en una cabaña de madera sin suelo, con un techo de plásticos y hojas de palmera en medio de los campos de cebollín que trabaja. No tiene agua corriente: se baña en el canal de riego contaminado de fertilizantes y químicos. Su turno empieza al caer el sol y continúa hasta las 11 de la mañana, descansa en las horas de más calor y vuelve a empezar. Su compañero, Marcos Montalvo (32), también poblano, cocina la cena en un hornillo de gas. Como remedio contra el calor, se ha puesto una sudadera empapada en agua.
De vuelta en la plaza de San Luis, a las nueve, las temperaturas han caído a 36º. Unas pocas familias pasean con sus hijos. Los migrantes toman posiciones en los bancos, preparados para otra noche al raso. En la frontera corre el mismo aire espeso, pegajoso, caliente.
Por ALEJANDRO SANTOS CID
elpais.com